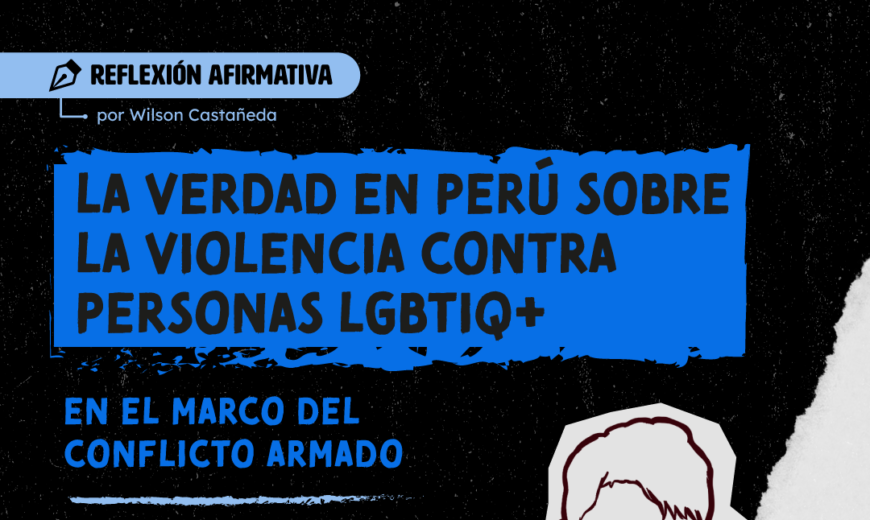
Hace 35 años, en 1989, en pleno conflicto armado peruano, seis integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru ingresaron al bar Las Gardenias en Tarapoto y asesinaron a ocho personas gais y trans. Según ellos, las víctimas eran “inmorales” y “lacras sociales que corrompen la juventud”. Tres meses después, en la misma ciudad, se encontró el cadáver de un joven gay con fuertes signos de tortura y un letrero que decía: “Así mueren los maricones”.
El Perú comparte con Colombia y otros países de la región prácticas culturales y sociales propias de la región andina. También tiene una estructura política que se asemeja mucho a la de nuestro país y, al igual que nosotros, debido a la fragilidad de su democracia, en búsqueda de un ideal de bien común, tuvo en los años 80 grupos insurgentes —el más significativo: Sendero Luminoso— que le declararon la guerra al Estado, entrando en un conflicto armado. Aunque de poca duración y que culminó con el sometimiento a la justicia de la columna guerrillera, este conflicto promovió, en acciones insurgentes, contrainsurgentes y estatales, prácticas de violencias sistemáticas, órdenes morales prejuiciosas y estilos de sociedad que dificultaron la vida de los grupos poblacionales históricamente excluidos, como es el caso de las personas LGBTIQ+.
En el antiguo territorio del Imperio Incaico, Tawantinsuyo, donde hoy se levanta la República del Perú, las investigaciones históricas muestran que, como en el resto de la región, existían personas que contravenían el binarismo de género, las cuales fueron castigadas y proscritas con la llegada de los colonizadores. En la cultura Moche, se encuentran imágenes en utensilios de barro y cerámica de prácticas homoeróticas y travestismo como una acción cotidiana y presente en la cultura. Investigaciones como las lideradas por el profesor Horswell en 2005 señalan que incluso en la cultura incaica las personas trans tenían ascendencia religiosa, y en tiempos de crisis demográficas, sequías o riesgos de invasión, las autoridades citaban en Cuzco a las personas trans más relevantes, conocidas como “Quari Warmi” (dualidad de hombre y mujer), para realizar rituales de sanación que culminaban en prácticas homosexuales.
Estas prácticas solo fueron sancionadas y prohibidas con la llegada de los españoles, que les dieron el título de “sodomitas” o “travestidos”. Obras como las de Garcilaso de la Vega dedican largos documentos a satanizar las relaciones homosexuales en el Perú, presentando a las personas LGBTIQ+ como débiles, degenerados y una amenaza para el bienestar social. Se les proponía como enemigos de sus propias comunidades originarias, argumentando que ponían en peligro la masculinidad y el bienestar de sus infancias. Esta percepción fue acogida por las prácticas coloniales y luego por la incipiente república, lo cual facilitó la criminalización de la sodomía y la sanción moral y social de cualquier señal de “debilidad” frente a la masculinidad o de no procreación en las relaciones sexo-afectivas. Tras la independencia, estas prácticas se consolidaron en los Estados liberales y la sanción se extendió más allá del delito, pasando a la denominación de enfermedad y, por el poder de la Iglesia católica, a la consideración de pecado mortal. Durante décadas, hasta hace muy poco, el periódico de circulación nacional *El Comercio* publicaba crónicas amarillistas sobre “maricones” que eran violentados “con justa razón” por inmorales, por vestirse de mujer o tener afecto entre ellos. A las mujeres se les invisibilizaba, y se creía que carecían de sexualidad. Bailes como la Chonguinada o la Tunada, que pervivieron sobre todo en el interior del país y en prácticas más autónomas de las comunidades incas, traen hoy algunas imágenes de estas expresiones que lograron sobrevivir a las restricciones.
En 1920, comenzó a configurarse un Estado con gran poder en las clases altas de Lima y algunos sectores de Arequipa y Cuzco, dejando en el olvido y con limitaciones a las personas que habitaban el resto del territorio, usándolas incluso en conflictos como la confrontación con Colombia por territorio en la zona del Putumayo. En la época reciente, especialmente en la década de 1980, la ausencia de reconocimiento de las personas como sujetos de derechos y de protección constitucional permitió que, al inicio del conflicto armado en el Perú, particularmente en la región de Ayacucho, las personas de esas zonas o pertenecientes a grupos excluidos como homosexuales y trans se convirtieran en blanco de ataques tanto del Estado como de los insurgentes, quienes las veían como promotoras de la crisis social. Al igual que en Colombia, las zonas rurales más empobrecidas observaban cómo el Estado solo funcionaba para las clases altas y la vida urbana, y surgieron líderes sociales que comenzaron una confrontación directa con el Estado debido a la injusticia social. La respuesta estatal fue la represión, lo que llevó a estos líderes a esconderse y luego armarse para defenderse y organizarse en grupos. Primero apareció Sendero Luminoso y luego el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru; ambos grupos se enfrentaron a las fuerzas armadas y policiales en nombre del Estado y luego a los reductos de autodefensa provenientes de la selva amazónica, lo que convirtió dicha disputa en un conflicto armado interno que tuvo un fuerte impacto en la sociedad, especialmente en los sectores más pobres y marginados.
Entre 1980 y 2000, el conflicto armado peruano dejó más de 69,000 personas asesinadas. El sometimiento del grupo guerrillero Sendero Luminoso a la justicia y el casi exterminio del MRTA fueron producto de las acciones del gobierno del presidente Fujimori, quien utilizó la búsqueda de la paz como excusa para violar derechos humanos y reprimir libertades individuales, lo que puso fin al conflicto y dio paso a un proceso de transición. En 2001, se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú, cuyo objetivo principal era investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, cometidos tanto por el Estado peruano como por los grupos subversivos.
El informe de la CVR, resultado de la movilización de mujeres y feministas en el país, se convirtió en el primer documento estatal de una comisión de la verdad que abordó la violencia hacia las mujeres en razón de su género, reconociendo que la violencia durante el conflicto armado afectó de manera distinta a hombres y mujeres, según sus posiciones sociales y roles de género. Situaciones como la desigualdad naturalizada y la discriminación estructural se exacerbaron durante la confrontación. Si bien el informe destaca la invisibilidad de la experiencia femenina y las estrategias de sobrevivencia desarrolladas por las mujeres a nivel individual y en organizaciones locales, no generó un impacto mediático ni compromiso estatal con la reparación y la garantía de no repetición de dichas violencias.
Los hallazgos de la CVR en materia de violencia basada en género, como la sistematicidad de la violencia sexual, el lenguaje machista en la toma de decisiones, el uso del cuerpo como botín de guerra y la imagen guerrerista de la masculinidad, reflejan circunstancias donde las víctimas eran personas LGBTIQ+, en cuyo caso era evidente que la violencia se promovía por desprecio hacia su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, la Comisión no abordó ningún caso particular ni un análisis general de la relación directa entre conflicto armado y personas sexo-género diversas. En los días en que se movilizaban las mujeres, también colectivos como el MHOL en Lima comenzaban jornadas de documentación de violencia contra personas homosexuales y trans en el marco del conflicto armado. Solo después del informe, y debido a acciones políticas como la Marcha del Orgullo de 2003, la CVR decidió, ya en su fase final y con la colaboración de la comunidad internacional y la presión de organizaciones sociales, hacer una breve indagación sobre la violencia hacia personas LGBTIQ+ en el conflicto peruano.
El documento adicional de la CVR registró 10 casos documentados mayormente por la sociedad civil, entre ellos desapariciones y ejecuciones de personas LGBTIQ+ que ejercían liderazgo, durante el periodo de la violencia política, en cuya mayoría de los casos las fuerzas del Estado fueron responsables. Se describe como un hecho emblemático el secuestro y asesinato en Aucayacu de diez personas dedicadas al trabajo sexual: mujeres trans y hombres gais, como inicio de una campaña de exterminio llamada “limpieza social”, la cual se justificaba incluso como un acto de solidaridad con las comunidades que pedían poner fin a la violencia. La Comisión también narra cómo ese mismo grupo guerrillero, en 1988 en Pucallpa, capturó a homosexuales, trabajadoras sexuales y consumidores de sustancias psicoactivas, quienes fueron ajusticiados ante cámaras y medios de comunicación y luego depositados en una fosa común, ante la indiferencia de las comunidades y el silencio del Estado. La Comisión estima que en 20 años pudieron haberse presentado más de 500 casos de violencia contra personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado en Perú.
El Estado no solo fue responsable por omisión sino por ignorar a sus ciudadanos y ser permisivo con la violencia. La historia de violencia en Perú, como la documentada en conflictos como el de Colombia o El Salvador, y en dictaduras del Cono Sur, demuestra que en nuestros Estados, las vidas de las personas LGBTIQ+ son “moneda de cambio” en confrontaciones armadas, donde los discursos de odio encuentran una excusa para revertir derechos y considerar la diversidad como una amenaza.
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo
