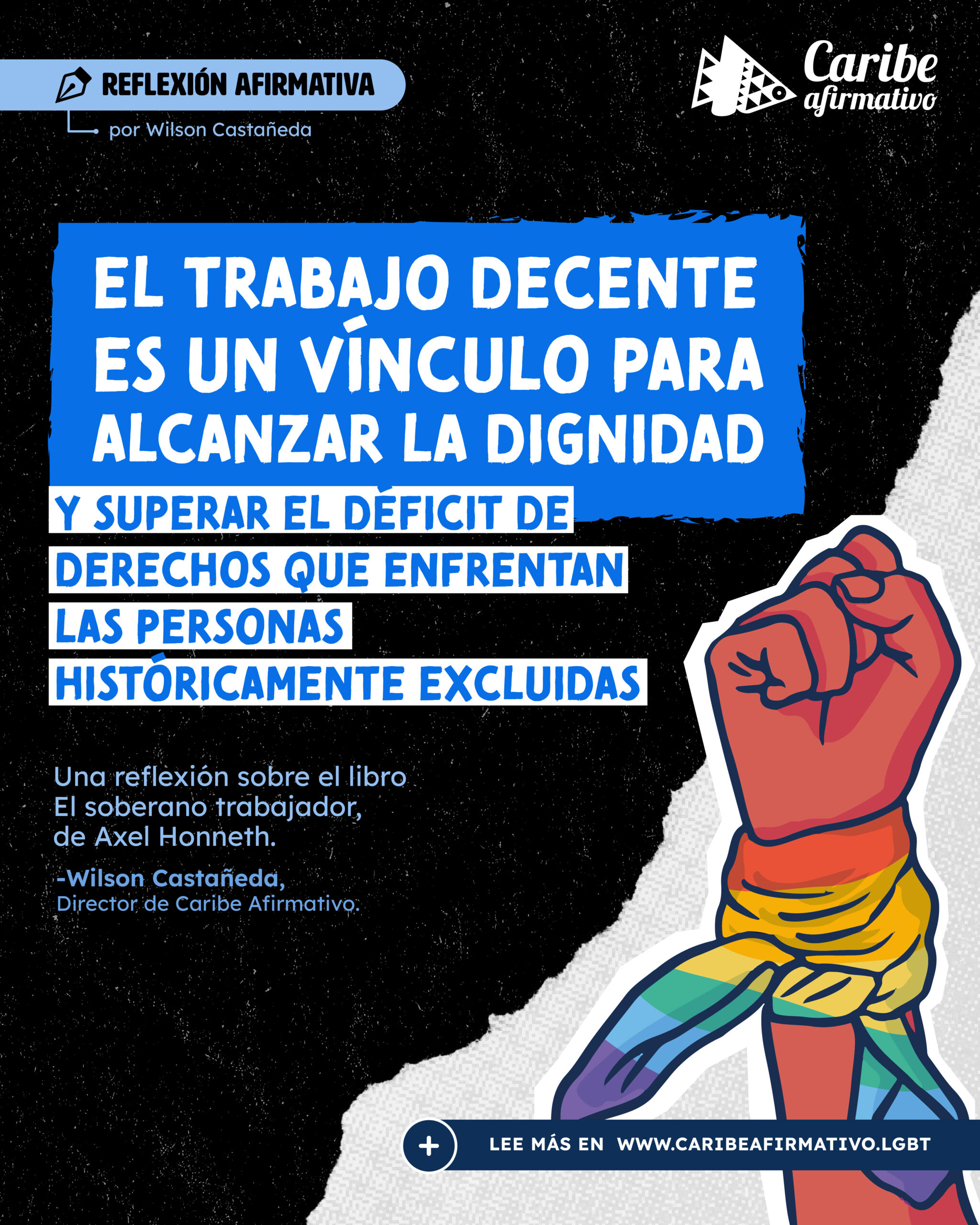
Con ocasión de las recientes jornadas del Día del Trabajo, hago una reflexión a partir del nuevo libro de Axel Honneth: “El soberano trabajador”.
Con la preocupación de que el trabajo, en vez de ser un derecho, sigue siendo un privilegio, y que la mayoría de las personas de los grupos históricamente excluidos tiene como cotidiano participar en el mundo laboral, pues parece una respuesta a su exigibilidad de derechos. Hoy vale la pena interpelar ese mundo laboral, cada vez más de privilegios y menos de derechos. En el mundo actual, el trabajo es la reproducción social, y allí vale la pena interrogar: ¿qué cultura laboral ofrecen nuestros trabajos? ¿Qué ocurre cuando mi casa es la oficina? ¿Cómo romper con esa lógica perversa de vivir para el trabajo? ¿Cómo distinguir lo privado de lo laboral? Si pasamos todo el día en el trabajo y este no promueve la democracia, ¿en qué espacio vamos a deliberar? ¿Dónde nos formaremos en la participación? Y en medio de una sociedad que reclama cambios profundos pero que está direccionada por pequeñas élites, ¿cuál es la esperanza que el trabajo aporta? ¿Cómo recuperar la esperanza política del trabajo?
El mayor problema de los sistemas democráticos actuales es que mudó la soberanía, que es sinónimo de conjugar el verbo dignidad en primera persona del plural, que significa “lo que compete a las personas” o lo que le es propio a “un pueblo de trabajadores”, para dejarla como un atributo amorfo del Estado y que lo regentan exclusivamente quienes tienen el poder. Ello ha generado dos fenómenos en el liberalismo muy preocupantes: de un lado, se han desprovisto las garantías para la participación ciudadana, y dicha ausencia es más notoria en las poblaciones más invisibilizadas que luchan no por participar sino por sobrevivir; y, de otro lado, ha reducido el espacio deliberativo y decisorio a quienes ostentan el poder, que termina volviéndose en beneficio para ellos y en olvido para los grandes sectores sociales, perpetuando prácticas como la pobreza, la inequidad, el clasismo, la segregación, entre otras, que son el impulso de las políticas neoliberales donde la vida gira en torno a trabajar, pero no el trabajo como derecho a vivir integralmente con dignidad, sino como una acción de sobrevivencia en medio de la precariedad. Ello rompe el vínculo más profundamente democrático: que las relaciones laborales deben incidir en las decisiones políticas.
Para recuperar este déficit de derechos en el ámbito laboral, y que este sea un impulso para el proceso político, requerimos revisar cinco factores que son determinantes en la vida del mundo del trabajo: primero, revisar cómo tener trabajo no significa bienestar salarial, porque las circunstancias económicas, como el cobrar salario, no permiten libertad. La ausencia de espacios de acción colectiva en los ejercicios laborales no promueve la independencia de formar opinión crítica, y el temor a perder el empleo como una lógica permanente hace experimentar una constante observación de quien se depende, dejando constancia de que las relaciones salariales ejercen influencia en la participación; segundo, la relatividad del tiempo que se dispone: vivir para trabajar, jornadas de más de 48 horas, la búsqueda de otros trabajos o de horas extras para mejorar los ingresos, dejan poco tiempo para participar en el ejercicio político y eso limita la participación en las decisiones estratégicas de la sociedad; tercero, los procesos impersonales del mundo laboral y la ausencia de mecanismos de una cultura en derechos que lleva a no recibir reconocimiento por el trabajo o no ser apreciado, no desarrolla la confianza necesaria de la persona trabajadora para potencializar sus mecanismos de participación en la política; cuarto, el individualismo y la ausencia de consolidar el mundo del trabajo como un escenario cooperativo cultiva la ausencia de solidaridad y sororidad, agudiza el egoísmo, y, siendo así, la no práctica en la vida laboral de procedimientos democráticos limita el poder desarrollar la capacidad participativa y la confianza en la democracia; y quinto, los crecientes problemas de salud mental que exponen los oficios monótonos que se cultivan hoy en la empleabilidad, no desarrollan capacidades creativas y ello revela el daño estructural que la búsqueda de la eficacia ha hecho del mundo del trabajo, pues lo importante es el resultado individual por sobre el colectivo, y la máxima ya es conservar el puesto de trabajo en vez de contribuir a transformar la realidad.
Las pocas personas que pueden acceder a tener un trabajo, que parece un privilegio, están expuestas permanentemente a prácticas de invisibilización, pues las relaciones laborales han sido precarizadas y están expuestas a la individualización por la digitalización, el individualismo, la desregulación y la búsqueda de incrementar la productividad desde lo individual, sin importar la realización de la persona como sujeta de derechos. Esto socava la comunicación entre los trabajadores y, tanto en los oficios manuales como intelectuales, desde la intervención social hasta la producción de conocimiento, pasando por los sistemas colectivos de producción, ha reducido el ejercicio crítico de la persona trabajadora hacia el sistema y la garantía de bienestar del sistema hacia las personas trabajadoras, incidiendo y limitando ostensiblemente la formación de la voluntad política como una cualidad que se optimiza en el mundo del trabajo.
La emergencia del capitalismo y la automatización que ha hecho de nosotras el sistema actual del trabajo, nos convoca a responder unas preguntas: ¿qué entendemos por trabajo en nuestra sociedad? ¿Se llama trabajo todo lo que sirve a la sociedad o solo lo que da ingresos? ¿El trabajo es un escenario donde está en disputa lo público, lo que hago, con lo privado, lo que siento? Y es que la reflexión colectiva que hoy convocan realidades como el trabajo en función de los cuidados (escenario donde hay más ausencia de derechos y mayor precarización) llama la atención a problematizar nuestra relación con los espacios laborales y la concepción que Estados, normas y prácticas culturales tienen de éste; porque, por ejemplo, en el ejercicio del trabajo doméstico, ampliamente despreciado, ya el feminismo ha advertido que el trabajo del hogar no es privado, reproduce la sociedad y debe ser dignificado como punto de partida para transformar la sociedad.
Las políticas del cuidado son claves para promover toda una revolución del trabajo como derecho en clave social; para poder poner en cuestión las tres ideas que desde la modernidad han marcado los espacios laborales: 1) que el trabajo es igual a la producción material y se mide solo por el resultado y no por el proceso; 2) que la industria es su lugar de ejecución por excelencia y que es regido por normas propias donde hay ausencia de derechos porque es primero la productividad; y 3) que solo es trabajo aquello que cumple la ecuación: cantidad producida, valor que se le da a esa cantidad, y sobre ello se remunera. En la modernidad, las primeras luchas que conquistaron las movilizaciones por el derecho al trabajo en cabeza de las mujeres lograron exigir la división armónica del trabajo y la limitación entre la producción y el bienestar; hoy, las formas contractuales, el miedo a perder el puesto, los privilegios del empleador versus las desventajas de la persona empleada, hacen muy difícil dividir el trabajo, porque los límites son más fluidos, la invisibilidad es un mecanismo de sobrevivencia y el temor es la dinámica cotidiana con la que se ejerce.
Requerimos una reforma al trabajo como derecho que responda a tres solicitudes: 1) su universalidad con enfoque diferencial que permita que todas, sin desmedro y con garantías reales, puedan acceder a él; 2) ampliar el concepto de trabajo partiendo de la pretensión ideal a lo que se está disfrutando en vez de lo que se está produciendo; y 3) rediseñar las relaciones laborales que estén dadas sobre principios de dignidad y que se ejerzan en condiciones de decencia. Aquí podríamos poner en acción asuntos como las reformas a la concepción de la fuerza del mercado de trabajo; democratizar las cooperativas, dar garantías a la autogestión, permitir ventajas fiscales y promover como primer fin el bienestar. Este ejercicio de transformación podría ser a partir de las lecciones aprendidas del cooperativismo como resistencia a la cosificación; las cooperativas son la vía a la democracia y el punto de transformación del trabajo como derecho para lograr las tan necesarias reformas dentro del mercado laboral: revertir la precarización de los grupos más afectados por las jerarquías laborales; poner fin a aquellos trabajos que juegan con el temor de los trabajadores a perder su trabajo; darle un lugar como derecho a las prácticas no productivas –en lenguaje capitalista– pero garantes del bienestar, como el cuidado y el hogar. La pregunta por el derecho social del trabajo hoy debe contener una interpelación: ¿de qué manera el trabajo puede reproducir las sociedades y hacerlas escenarios de derechos? Interpelar, como decía Hegel: ¿cuál es el carácter arquitectónico del trabajo para responder a las necesidades de la sociedad?
La explotación laboral en relación a la raza, la clase y el género hoy son una denuncia que requiere una respuesta. El ejemplo más vergonzoso como sociedad lo tenemos en dos ejemplos: de un lado, la carga desproporcionada de responsabilidad en los pocos espacios laborales a los que pueden acceder los migrantes: “…no dejamos de trabajar; trabajamos más…”; es que parece que hay exceso de trabajo en la medida que hay exceso en la falta de reconocimiento. Y, de otro lado, la estructura patriarcal, machista y heterosexista en la que se siguen promoviendo las relaciones laborales, bajo el concepto de fuerza de producción como idea articuladora; y allí hay un afán de agudizar el desprecio y, por ende, el no reconocimiento en términos de derechos de algunas tareas como el cuidado y la crianza. Pero en un caso y en el otro, es común la invisibilización, tanto de quien tiene el control de la fuerza laboral, de su práctica que es delictiva y excluyente, como en el silencio de quien la sufre, por el temor a perder el trabajo, que parece que no es un derecho sino un privilegio. Por eso urge una revolución cultural para verlo, y esta debe ser colectiva y con sentido crítico; pues en el trabajo alienado y el asalariado el individuo es sometido, y este sometimiento imposibilita la libertad y no le permite ser ciudadano.
Requerimos una gran movilización social para poner fin a la instrumentación del trabajo. No puede seguir ocurriendo que el mercado laboral determine las lógicas de la integración, pues es un mecanismo de despolitización, ya que la política empieza cuando se reflexiona. En la política, el trabajo es anterior y fue, como lo indicaba Arendt, la fuente de la cultura ciudadana; pues ante el desafío del capitalismo, el marxismo, con su crítica a la alienación, buscó trenzar la opresión que se quería imponer, y la tradición republicana insistió en que el individuo tiene libertad libre, pero no puede estar al servicio de un empleador, sino de su proyecto de vida, y esto puso el debate del trabajo dentro de la democracia y su interés en una cultura de derechos. Aprender en vez de desaprender en la democracia desde el trabajo debería ser la consigna; es claro que en esta dinámica liberal requerimos vivir con un mercado laboral, pero debe transformarse para que el trabajo deje de tener carácter de mercancía, aumentar la democracia en el trabajo; crear relaciones laborales de tal forma que las personas trabajadoras puedan adquirir la confianza en sí mismas y la determinación de participar en la toma de decisiones, y activar programas para promover la confianza en las propias capacidades. Eso hay que desarrollarlo; en suma, recuperar la cultura haciendo del trabajo un modo.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo
